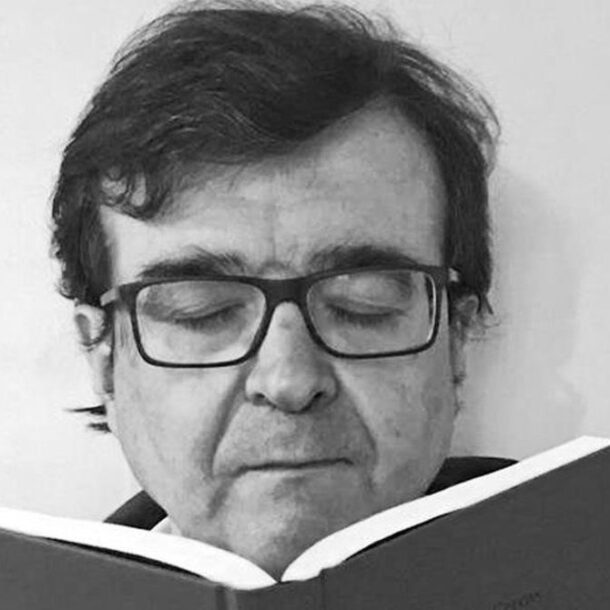Por Angélica Gorodischer
A los cinco empecé a leer, no sé cómo; mi mamá decía que yo había aprendido sola, pero me parece una exageración. Esas son cosas que dicen las madres. Alguien me debe haber ayudado, una muchacha, una tía, una vecina mayor. Mi casa estaba llena de novelas, revistas, libros de arte, y yo jugaba con eso más que con cualquier otra cosa. Con muñecas jugué poco, porque nunca me gustaron; tampoco me gustan los maniquíes, las máscaras, los mimos, los simulacros en general. A los siete leía todo lo que cayera en mis manos, así me aburriera o me pareciera divino: la cuestión era descifrar esos signos sobre la página. Eso era el paraíso. Cuando leí Las minas del rey Salomón dije “yo quiero escribir esto”. Como enseguida me di cuenta de que ya estaba escrito dije “bueno, algo que sea como esto”. “Yo voy a ser escritora, listo”. Lo primero habrá sido una porquería.
(…) Mis primeros libros son intentos, ganas de. Y están influidos por todos los autores que había encontrado en mi vida. Fue una manera de ver cómo puede una empezar a manejar el recuerdo. Hay otros con mucho más talento que yo, que han hecho otro tipo de vida, y entonces las experiencias son totalmente distintas.
(…) Sé que mis tres primeros no son buenos, pero tampoco son una basura. No los voy a repudiar. Son libritos que están tratando de encarar una narrativa. En el cuarto parecía que empezaba a manejar el lenguaje. Parecía. De ahí en adelante arrancó el camino ese del que hablábamos. Los primeros libros son intentos, ensayos; si uno fabricara bicicletas a lo mejor las primeras saldrían hechas una porquería, todas torcidas, pero después uno mira a otros fabricantes y dice “ahhh, la cosa es así”. Y llega el momento en que hace unas bicicletas preciosas.